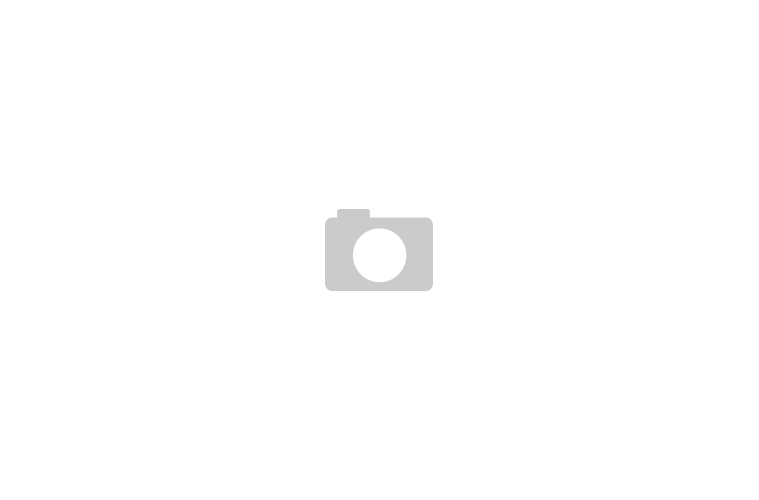Estoy en el periódico y me llama un tío diciendo que ha cazado un cuervo que se había escapado hacía dos meses del zoo de Barcelona. Ha llegado el bichejo, se ve, hasta Tarragona. Ya estoy palote. Agarro papel y boli; y grabadora, no sea que el pajarraco esté parlanchín. Salgo pitando para allá, sintiéndome reportero dicharachero, más excitado que el día en que explote nuestro ‘bladerunneriano’ polo químico, más motivado que por el chivatazo exclusivísimo que pueda darme cualquier politiquillo del tres al cuarto.
Me espolean las caras B del periodismo, los relatos que se venden solos, las causas perdidas de los locos que descuelgan el teléfono y revelan su rollo, esas historias mínimas que están ahí, para que las copies y las pegues, que de tan insólitas no necesitan ni intermediario ni pirámide invertida ni seis uves dobles ni Escuela de Frankfurt. Me erosiona el alma, por envidia cochina, no haber explicado dos relatos paramusicales, así que hoy me adjudico el caprichazo, y chitón: van de un piano y de presunto jazz.
Por orden cronológicamente inverso: hace un corte de pelo (unos tres meses, pónganle), leí en la prestigiosa revista ‘Pronto’ de mi peluquería que habían encontrado en una bahía de Miami un lustroso piano de cola, ahí, majestuosamente plantado sobre la arena. Aquí lo mejor es el abanico de posibilidades que abre únicamente la foto del señorial instrumento: una performance, un reclamo publicitario, una gamberrada etílica (ríndanse a la madrugada, que las grandes ideas siempre salen de borrachos), un vertedero improvisado; en todo caso, una postal surrealista, por el romanticismo sugerente, sólo aparente, de que la bajamar haya dejado visible en un banco de arena el instrumento.
 Apuestas: ¿Quién llevó este piano a la bahía de Miami: un borracho, un artista o un niñato?
Apuestas: ¿Quién llevó este piano a la bahía de Miami: un borracho, un artista o un niñato?
Le aporrean gaviotas y salen acordes desafinados. La Guardia Costera americana dice que no sabe nada, la Policía que sigue investigando y las autoridades que, hasta nueva orden, ahí se queda el trasto mientras no moleste. Todo el mundo habla. Los dueños de tiendas de instrumentos cuentan que un aparato así de 200 kilos no se lleva hasta ahí tan alegremente, en cualquier barcucha. En el embrollo, dos cineastas listillos se atribuyen falsamente la acción.
El piano copa la atención de los medios hasta que la Comisión para la Conservación de la Pesca y la Vida Salvaje de Florida da un plazo de 24 horas para retirar el objeto. Sin saber aún cómo ha llegado hasta allí, es el músico Carl Bentulan, muy flamenco él, quien decide, influenciado por su hijo de diez años, que el viejo piano necesita un hogar, y después de transportarlo con un remolcador, lo coloca en el salón de su casa.
Sólo entonces se devela el misterio, a la sazón instigado por otro crío, Nicholas Harrington. Este niñato de 16 años quiso hacer un vídeo promocional con el piano para reforzar su solicitud de ingreso a la universidad. Ésa fue la culminación de la fiesta de Fin de Año, cuando toda la familia decidió acabar el jolgorio con los vecinos prendiéndole fuego al instrumento (jodorowskiano el experimento, con permiso de Fernando Arrabal; para más señas consulten ‘Fando y Lis’) y permitiendo que el pequeño Nicholas perpetrara una acción que, sin saberlo, acabó seduciendo a medio mundo.
Pero esta historia se queda en vana anécdota al lado del relato más grande jamás contado. Pasó hace un par de años en Sigüenza, salió en la prensa pero fue Quico Alsedo quien lo narró de forma sublime, inigualable. Larry Ochs aún debe estar flipando, por ver lo que vio después de medio siglo en la primera línea del jazz y con la jubilación a tiro de piedra. Por resumir: estaba Ochs en plena faena, dando el último concierto del V Festival de Jazz de Sigüenza, cuando un espectador, algo desequilibrado, intuyo, empezó a liarla parda: puso el grito en el cielo porque decía que lo que tocaba el saxofonista no era jazz, sino música contemporánea, género que el sensible individuo tiene contraindicado psicológicamente por prescripción facultativa. El tío se quejó desde la platea, ante el estupor de los músicos, dejó constancia en la hoja de reclamaciones y después puso una denuncia.
 Larry Ochs, músico de jazz denunciado por no tocar jazz
Larry Ochs, músico de jazz denunciado por no tocar jazz
La escena es de un surrealismo finísimo y a la vez terriblemente castizo: en el sainete, a falta de Leslie Nielsen, acaban mediando dos agentes de la Guardia Civil, que le dan la razón al denunciante, y el alcalde de Sigüenza, que andaba por allí, y confirman que, en efecto, el médico, como el que veta la sal o el tabaco, le ha prohibido a aquel buen hombre escuchar música contemporánea. Ochs pudo acabar de dar un show, al menos, jazzísticamente cuestionable, en el que fue el recital más esperpéntico de su carrera.
(En pleno uso de mis facultades mentales afirmo que no pasa una semana sin que piense en este tipo; que daría algo de dinero por conocerle; y que mi pobrecita y humilde autorrealización como pringao periodista de provincias pasa por poder entrevistarle algún día, así que no descarto poner a trabajar ‘ipso facto’ como productores al ejército de millón de monos que tenemos en nuestro periférico hangar).
Hay más historias paramusicalmente rocambolescas que a uno le alegran el día. Aquí van dos más: una operación de la Guardia Civil llamada Abanico que acaba con el enchironamiento de un miembro de Locomía por distribución y venta de viagra y poppers (la droga que dilata el ano, ejem) y la detención de un tío que se hacía pasar por un Gipsy King (la de privilegios que tendría el truhán).
El lector siempre tiene la razón, así que juzgue usted mismo. ¿Es esto jazz o no lo es?
Para entendernos: hablo de infotaintment, de las noticias que alcanzan rápido el número 1 del ránking de lo más leído en las webs de El País y El Mundo; hablo de la línea editorial de 20 Minutos, hablo de los recortes de prensa de El Jueves; hablo del Caso, del hombre que vivió 20 años con un hacha en la cabeza, del oficinista que imprimió todo Internet; hablo de no distinguir el ABC de Público, La Razón de la leyenda urbana, la ficción de la realidad, la verdad del Mundo Today.
Cuando suena un teléfono en una redacción, al otro lado siempre aguarda trabajo extra: a veces una reclamación, una petición, una reprimenda, algún insulto, una querellita; generalmente, un marrón. Uno solo espera que el hilo del azar, de tanto en tanto, le regale a uno alguna de esas historias mínimas.
raúl