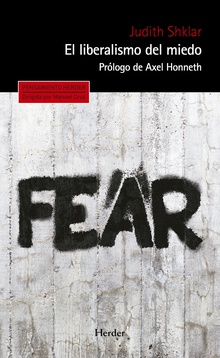 Me gusta Hannah Arendt y, como de todo lo que me gusta demasiado, desconfío de ella. Su pensamiento político se tuerce con demasiada facilidad hacia lo heroico, hacia el ardor político que no tiene más objetivo que sí mismo, a la razón de los revolucionarios o reaccionarios (transformadores a toda costa que no siempre consigo distinguir). A Arendt queda bien citarla para dotar de aroma ético grandes gestas levantadas sobre el absurdo. Por suerte, Arendt tiene un revulsivo directo que la baja a ras de suelo: Judit Shklar y su liberalismo del miedo.
Me gusta Hannah Arendt y, como de todo lo que me gusta demasiado, desconfío de ella. Su pensamiento político se tuerce con demasiada facilidad hacia lo heroico, hacia el ardor político que no tiene más objetivo que sí mismo, a la razón de los revolucionarios o reaccionarios (transformadores a toda costa que no siempre consigo distinguir). A Arendt queda bien citarla para dotar de aroma ético grandes gestas levantadas sobre el absurdo. Por suerte, Arendt tiene un revulsivo directo que la baja a ras de suelo: Judit Shklar y su liberalismo del miedo.
Si en Arendt encontramos una comunidad ilustrada y utópica, que deja fuera a todo el que no comparte su utopía, Shklar propone organizarnos por una norma mucho más sencilla, práctica y ambiciosa: eliminar las causas del miedo de los más desprotegidos. Antes de meternos en grandes empresas, empezar por arreglar lo inmediato y garantizar unos mínimos para todos. Y esos mínimos consisten, básicamente, en frenar la crueldad (el mayor de los males), en impedir el abuso de poder, en atender a los miedos fundamentados (siempre alerta y recordando, como nos avisa Carolin Emcke en Contra el odio, que la preocupación no lo excusa todo: hablamos de miedo real por el bienestar). Allá cada uno si le parece que la protección es una meta conformista.
Shklar es también buen revulsivo para los que creen que liberalismo sólo hay uno (dice Sloterdijk que la liberalidad es demasiado importante como para dejarla en las manos de los liberales) y que ese liberalismo único es el del capital y los casinos financieros, así como para los que nos quieren secuestrar vendiendo libertades al por mayor, comunitarias, de «los pueblos» o los colectivos, olvidando que por encima de los grupos están los sujetos. Sujetos autónomos, éticos y enmarcados en relaciones de poder. El miedo con causa del individuo, y «poner la crueldad primero» para atajar ese miedo, es el termómetro social más honesto. Podríamos empezar a hacernos libres por ahí.
