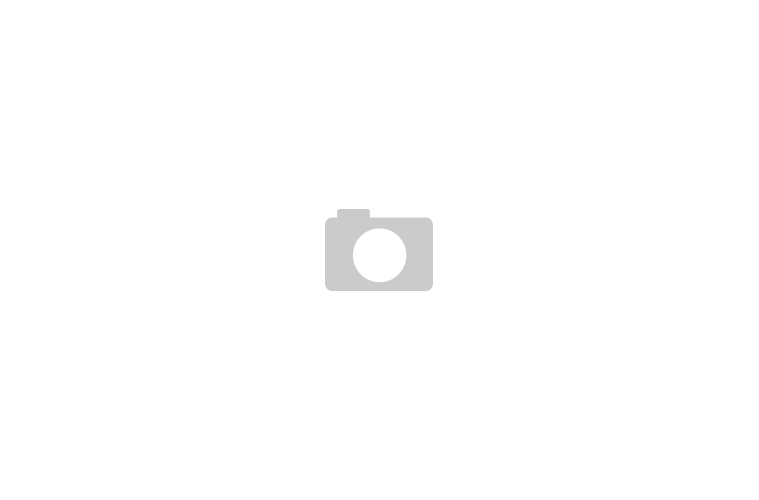Últimamente cierro demasiado Tótem. Será que se acercan los 30, que intimida la crisis de la cuarta década, que llega precoz, o la de los 25, que colea tardía. Será que se alejan los 20, la adolescencia en la que eran otros los garitos que clausurábamos. Serán los ciclos.
El flashback es contundente: cinco y algo, luces amarillas, rostros, más o menos desencajados, al descubierto y sonando eso de que los Lunnis y los niños nos vamos a la cama. Cervezas al cielo o miradas al reloj, en una coctelera de cansancios, aderezada muy habitualmente con alguien desbocado que sigue bailando, retrasando el momento de recoger su chaqueta y regresar a su puta casa.
Así era el fin de fiesta de la Antártida, redil del rock urbano en Tarragona durante muchos años. Cuando el puerto deportivo era, al menos, una opción, aquel sitio (zulo, sótano, búnker, cinco metros cuadrados, llámenlo como quieran) aislado del tránsito de la muchachada se antojaba un mal menor, una alternativa a los masivos Malecón o Tótem de mar (Mancuco para la parroquia más rave de extrarradio).
 Reincidentes, imprescindibles en el repertorio. Podían sonar tres veces en una noche
Reincidentes, imprescindibles en el repertorio. Podían sonar tres veces en una noche
Dos mil años de tradición judeocristiana y una cultura que bebe del riquísimo pasado grecolatino, pero en mí dejó mucho más peso aquel lugar agobiante con vuelos de reunión decadente en la cumbre. Las mismas caras, los mismos gestos. Por supuesto, la misma selección de canciones, principalmente dirigidas a forjar en nuestro maleable espíritu cierta querencia por el rock urbano que se ha ido, claro, diluyendo con los años. Al tercer jueves, el tracklist estaba memorizado en un 70%.
La fórmula giraba en torno al rock callejero pero sin fundamentalismos. Así se desgastaron, meteóricos airs guitars mediante, canciones ineludibles como ‘Fiesta pagana’ o ‘Sin documentos’. Las licencias iban de Mojinos Escozíos a Fresones Rebeldes, y el éxtasis atlético se solía desatar en los dos minutos que dura ‘Puto’, de Molotov. Con el mestizaje bajo control, el grueso de la artillería discurría de Extremoduro a Barricada, pasando por Marea, La Fuga, Mano Negra, Led Zeppelin y AC/DC.
La lista de temas sería interminable, pero ahí van unos cuantos asociados a la época. No nos íbamos a casa sin que hubiera sonado ‘Assumpta’, de Siniestro Total, ‘Mierda de ciudad’, de Kortatu, ‘El Vals del obrero’, de Ska-p, ‘Ay, Dolores’ y ‘Vicio’, de Reincidentes, ‘Litros de alcohol’, de Ramoncín (sí, ¿qué pasa?) y, sobre todísimo, lo que recuerdo ya como dos emblemas antárticos: ‘Dolores se llama Lola’, de Los Suaves, y ‘Borrachuzos’, de Reincidentes y Rosendo.
La panoplia de pajarracos fieles a esa cueva oscilaba entre los rockeros escépticos que disparaban la media de edad (fauna variopinta como un doble de Fito, otro de Raimundo Amador o Pae sin su guitarra), buenos espejos en los que no mirarse, y las hordas de jóvenes calimocheros, bajo la inaplazable urgencia de arraigarse a una tribu urbana. Y luego, los esporádicos: aquellos que asomaban el hocico por la puerta y viendo el percal (mucho se tendría que torcer la noche) decidían no pasar el umbral de un garito contaminado por la asepsia circundante, el ocio de almacén.
 ‘Concreté la fecha de mi muerte con Satán’. Jesucristo García, otra de las banderas
‘Concreté la fecha de mi muerte con Satán’. Jesucristo García, otra de las banderas
Con frialdad digo que la Antártida tenía poco carisma objetivo. Ni un triste póster de Los Suaves o, simplemente, una referencia musical en las paredes (poco metro había de espacio, pienso ahora), un mínimo atrezzo indicador de que aquello ofrecía propuestas interesantes en lo musical (en ese sentido, el Kalea, en Salou, siempre ganó por goleada). Las noches antárticas se resumían en cantar ‘Jesucristo García’ mediana en mano y ver, de reojo, los goles de la jornada de liga por la tele. A eso de las cuatro de la mañana te enterabas de que Urzaiz había empatado en el descuento para el Athletic aquel partido que habías estado viendo durante la cena. La velada tenía, pues, tintes de bucle.
Aquello era lo más parecido a un pub heavy (ahora ronda ese rol el Scumm, sólo algunas noches), con todo lo entrañable y mitificable que eso conlleva. Era como estar en casa, como ir a fichar a la oficina, como perderle el respeto a la noche, en una suerte de determinismo, de decir: ‘Vale, ya hemos llegado. Está éste y aquel. Y el otro. Todo en orden’. No tengo nostalgia rockera pero 146 desnortados piden por ‘facebook’ que vuelva la Antártida al puerto deportivo de Tarragona.
Luego están las anécdotas y los efectos colaterales: las noches antárticas con rondas de diez chupitos por seis euros, las noches antárticas en las que nos echaron de ese continente, las noches antárticas en las que no nos dejaron entrar (a veces por ir en chándal. Se podía vestir informal, pero ¡un respeto, Aranda!) y las noches antárticas que acabaron en mañanas devorando frankfurts y diciéndole al indio ambulante que no, que ya tenemos suficientes ondomanías, chupetes y muñecos.
raúl